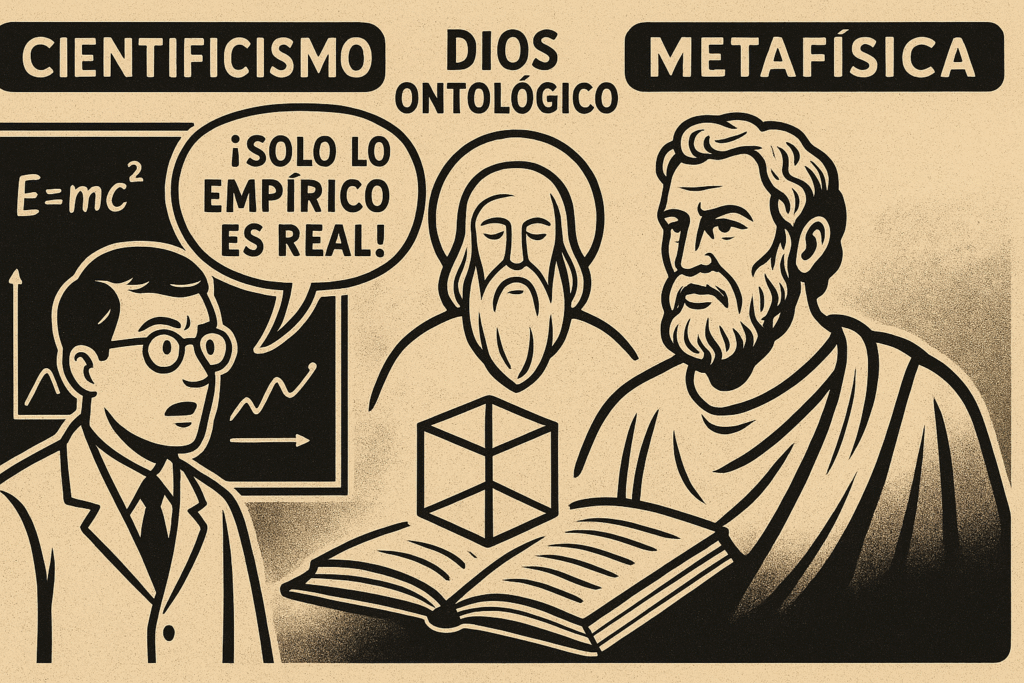
1. Crítica al Círculo de Viena y al positivismo lógico: el dogma de la verificabilidad
El núcleo del positivismo lógico (Círculo de Viena) fue la propuesta de una regla de significado que identifica como cognitivamente significativas únicamente las proposiciones que son: (a) analíticas (verdaderas por definición) o (b) empíricamente verificables. En su forma dominante: “Sólo las proposiciones verificables empíricamente (o tautológicas) tienen sentido cognoscitivo.”
Ese criterio no es una mera hipótesis científica: es una norma filosófica sobre el significado. De ahí deriva su fuerza prescriptiva y su voluntad de excluir la metafísica, la ética “no científica”, la metafísica y muchos problemas centrales de la filosofía.
Pero esa regla comete un fallo categórico y suicida:
- La afirmación «solo son significativas las proposiciones empíricamente verificables (o analíticas)» no es ni una tautología lingüística ni una proposición empírica.
- No es analítica porque su verdad no depende sólo de definiciones lingüísticas.
- No es empíricamente verificable porque no es una afirmación sobre hechos observables sino sobre qué tipo de afirmaciones cuentan como significativas.
- Por tanto, según el propio criterio del positivismo, la regla sería carente de sentido o, a lo sumo, pragmáticamente auto-excluyente.
En términos claros: el principio verificacionista se autodestruye. O lo abandonamos como criterio de significado (en cuyo caso su autoridad desaparece), o lo aceptamos y debemos reconocer que el propio principio es carente de sentido. Esa autocontradicción muestra que la postura no puede sostenerse como una neutral o última palabra sobre el significado; es, en el mejor de los casos, una doctrina filosófica arbitraria, no una verdad autoevidente de la ciencia.
Además, aun cuando se suavice la regla (verificación potencial, criterio probabilístico), la objeción esencial subsiste: la regla permanece como norma filosófica que no puede justificarse por medios empíricos sin circularidad.
2. La ciencia presupone metafísica: las condiciones transcendentales del método científico
La ciencia experimental y matemática es extraordinariamente eficaz, pero no puede producir por sí misma (ni justificar empíricamente) algunas de las condiciones necesarias para que la investigación sea posible. Entre esas condiciones están:
- La existencia de objetos estables (identidad y persistencia).
- Las nociones de causalidad y de leyes naturales.
- La uniformidad de la naturaleza (principio de inducción en su fundamento).
- La validez de la lógica y del principio de no contradicción.
- La confiabilidad básica de la percepción y la posibilidad de una inferencia razonable (inferencias abductivas, IBE inference to the best explanation).
- La posibilidad de abstracción matemática y de aplicación de estructuras ideales (números, funciones).
Ninguna de estas condiciones puede ser probada empíricamente sin presuponerlas. Son condiciones a priori de posibilidad del saber empírico: para buscar evidencias hace falta asumir ya que existen objetos, que el tiempo tiene continuidad, que el pasado es relevante para el futuro, que nuestras inferencias son más que ruido, etc. Esto es una tesis de tipo transcendental: la ciencia presupone ciertas categorías y marcos ontológicos que le permiten formular leyes, construir modelos y discriminar entre datos y error.
Si se niegan esas presuposiciones (por ejemplo, sosteniendo un empirismo radical que exige verificación de todo), se socava la propia práctica científica: ¿cómo justificar entonces la uniformidad de la naturaleza, la causalidad, o la propia fiabilidad de los instrumentos? La respuesta positivista no puede venir de la experiencia porque la experiencia ya presupone esas condiciones. Así, la ciencia depende de la metafísica; no puede sustituirla ni disolverla.
3. Metafísica como ciencia primera: fenómeno y fundamento
Aristóteles llamó a la metafísica “primera filosofía” porque estudia el ser en cuanto ser, las causas primeras y los principios que hacen posibles todas las demás ciencias. Esa primacía no es dogmática: es lógica y metodológica. Mientras la física describe fenómenos (lo que aparece, la regularidad empírica), la metafísica pregunta por el fundamento por qué hay algo en lugar de nada, por la identidad de las cosas, por la naturaleza de la causalidad y por las condiciones de posibilidad del conocimiento mismo.
Hay, pues, una diferencia crucial:
- Fenómeno: lo dado en la experiencia, susceptible de medición y observación empírica.
- Fundamento: la razón de ser ontológica del fenómeno; aquello que explica por qué hay fenomenos ordenados y cognoscibles.
La ciencia describe y cuantifica el fenómeno; la metafísica explica por qué el fenómeno es inteligible y por qué existen leyes y regularidades susceptibles de ser conocidas. Pretender que la única realidad es lo medible es confundir la segunda (la descripción científica) con la primera (la justificación ontológica).
4. Ascenso ontológico: de la contingencia al primer fundamento necesario
Plantearé ahora, de forma limpia y lógica, un argumento clásico y modulado para mostrar la necesidad de un fundamento ontológico último.
Premisa 1 (hecho constatado): Existen seres contingentes —es decir, cosas cuya existencia depende de condiciones externas (objetos naturales, seres vivos, entes finitos).
Premisa 2 (principio razonable): Todo ser contingente necesita una explicación de su existencia (una causa o razón suficiente). Esto es un enunciado de la Principio de Razón Suficiente (PSR) en forma moderada: no exige una justificación absoluta para todo, sino que exige que la existencia de lo contingente no quede “sin explicación” si aspiramos a una comprensión racional del mundo.
Premisa 3 (imposibilidad explicativa del conjunto sin principio): No es suficiente que cada elemento del conjunto de seres contingentes tenga una explicación dentro del conjunto si no hay una explicación del conjunto entero. Explicar cada eslabón por otro es explicar partes sin explicar la totalidad. Una serie de entes dependientes requiere un fundamento que sostenga la serie en su unidad y en su ser.
Premisa 4 (regresión infinita insuficiente): Una regresión infinita de causas no proporciona una explicación última del porqué existe la serie. Puede describir una secuencia, pero no dar razón de su existencia total. Aceptar la regresión infinita equivale a aceptar que el hecho del orden y de la dependencia carece de razón última, lo que contradice la misma aspiración racional a entender (y a hacer ciencia).
Conclusión intermedia: Por tanto, la serie de seres contingentes exige, para ser totalmente explicada, la existencia de algo no contingente un ser cuya existencia sea necesaria (no dependiente), y que funcione como causa o fundamento último.
Justificación adicional de la imposibilidad de un “brute fact” entero: Aceptar que el universo total es un hecho bruto sin explicación es coherente, pero es filosóficamente insatisfactorio si uno pretende una comprensión racional. Además, la propia práctica científica presupone que los eventos y regularidades tienen explicación. Negar la PSR en bloque es renunciar a la coherencia explicativa que la ciencia presupone.
5. Identificación del primer principio: razones para hablar de Dios ontológico y Logos
¿Qué clase de realidad satisface la necesidad de ser causa última y fundamento necesario? Desde la tradición metafísica clásica (Aristóteles, y en extensión la escolástica racional), las propiedades racionalmente atribuibles a ese fundamento son, al menos:
- Necesidad ontológica: no es posible que no exista.
- Aseidad: su existencia no depende de otra cosa.
- Simplicidad: no compuesto de partes cuya unión requeriría explicación.
- Eternidad/atemporalidad (ó, en términos menos técnicos, que su ser no está condicionado por el tiempo finito).
- Fuente de orden y razón: aquello que hace posible la inteligibilidad y la ley, es decir, el Logos.
Llamar a ese fundamento Dios ontológico o Logos no implica aquí apelación a revelación o fe; es una identificación filosófica: el término “Dios” designa al ser necesario, causa primera y fundamento último que las premisas del argumento demandan. “Logos” enfatiza su función: principio de razón, orden y sentido que hace posible la ciencia, el lenguaje y la ley.
Es importante subrayar que este Dios, así comprendido, no es una hipótesis teísta confesional añadida: es la conclusión racional a la que conduce la exigencia de explicación última. Cualidades adicionales (volición, providencia, personalidad) requieren argumentaciones separadas; lo esencial aquí es que la razón establece la necesidad de un fundamento ontológico que no puede ser sustituido por puro empirismo.
6. Defensa de la lógica del argumento y respuestas a objeciones
- Objeción: “¿Por qué exigir el PSR? ¿No pueden existir hechos brutos?”
- Respuesta: La exigencia de explicación es la base del discurso racional y científico. Renunciar uniformemente al PSR es abandonar la búsqueda de razón y explicación que caracteriza al pensamiento coherente. Además, la negación del PSR vuelve inexplicables las leyes mismas y la inteligibilidad del mundo que la ciencia explora.
- Objeción: “Una regresión infinita es posible y no problemática.”
- Respuesta: Puede concebirse matemáticamente una serie infinita, pero incluso una serie infinita de entes contingentes no explica por qué existe la serie en su totalidad. La explicación total exige un fundamento que no remita al mismo tipo de dependencia que caracterizaba los miembros de la serie.
- Objeción: “La ciencia opera sin metafísica: es autocorrectiva y basta con modelos.”
- Respuesta: Los modelos requieren categorias (causalidad, identidad, uniformidad) que la ciencia no puede justificar empíricamente sin circularidad; la autocorrección sin fundamento ontológico sería mera pragmática operativa, no una justificación última de por qué los modelos funcionan.
Conclusión: el cientificismo se desarma y la metafísica vuelve como condición de posibilidad
El cientificismo, entendido como doctrina que reduce la realidad y el significado a lo empíricamente verificable, fracasa por razones internas y transcendentales. Internamente porque su criterio de significado se autoinvalida; transcendentales porque la propia actividad científica presupone categorías y principios que son metafísicos por naturaleza.
Si la razón exige explicación y la explicación total no puede consistir en una regresión infinita ni en la aceptación resignada de un “bruto hecho” sin fundamento, entonces la filosofía nos conduce a un primer principio necesario. Ese principio (identificado filosóficamente como Dios ontológico o Logos) es la condición que hace posible tanto la existencia ordenada de las cosas como su inteligibilidad.
Esto no es una apelación a la fe: es el resultado de una cadena racional cuya premisa (la exigencia de explicación) es la misma que sostiene la empresa científica. Paradoja final: la ciencia, para existir y justificarse, precisa la metafísica; negar esto es, en última instancia, renunciar a la propia razón que la ciencia ejercita.